Nuevos artículos
Los pueblos primitivos no vivían en armonía con la naturaleza, según los científicos
Último revisado: 30.06.2025

Todo el contenido de iLive se revisa médicamente o se verifica para asegurar la mayor precisión posible.
Tenemos pautas de abastecimiento estrictas y solo estamos vinculados a sitios de medios acreditados, instituciones de investigación académica y, siempre que sea posible, estudios con revisión médica. Tenga en cuenta que los números entre paréntesis ([1], [2], etc.) son enlaces a estos estudios en los que se puede hacer clic.
Si considera que alguno de nuestros contenidos es incorrecto, está desactualizado o es cuestionable, selecciónelo y presione Ctrl + Intro.
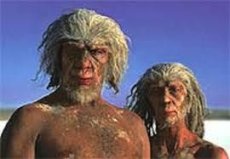
Un estudio de restos de alimentos de sitios antiguos a lo largo del bajo río Ica en Perú ha confirmado sugerencias anteriores de que incluso los primeros humanos no vivían en armonía con la naturaleza.
Investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y sus colegas analizaron los desechos alimentarios que abarcan el período de 750 a. C. a 900 d. C. y descubrieron que en menos de dos mil años, los habitantes del valle pasaron por tres etapas: primero fueron recolectores, luego se dedicaron a la agricultura, después de lo cual volvieron parcialmente a ser recolectores.
Esto respalda la hipótesis de que, al eliminar demasiada vegetación natural para dar cabida a los cultivos, los antiguos agricultores contribuyeron involuntariamente a las inundaciones y la erosión, lo que a la larga provocó una escasez de tierras cultivables. «Los agricultores, sin darse cuenta, cruzaron un umbral donde los cambios ecológicos se volvieron irreversibles», afirma el autor del estudio, David Beresford-Jones.
Hoy es un páramo yermo, pero los restos de huarangos y las áreas de tierra suelta sugieren que no siempre fue así. Estudios previos del mismo equipo ya han demostrado que esta fue una zona con una agricultura altamente desarrollada.
Los científicos han tomado muestras de basureros y han lavado el sedimento, dejando tras de sí una mezcla de restos vegetales y animales. Los más antiguos no muestran evidencia de cultivos domesticados. La gente comía caracoles, erizos de mar y mejillones recolectados en la costa del Pacífico, a ocho horas de caminata hacia el oeste. Muestras de los últimos siglos a. C. comienzan a mostrar semillas de calabaza, tubérculos de yuca y mazorcas de maíz, y unos cientos de años después hay evidencia de agricultura, con una amplia gama de cultivos, como maíz, frijoles, calabaza, cacahuetes y pimientos. Pero 500 años después, la historia ha vuelto a la normalidad: los basureros están nuevamente llenos de caracoles marinos y terrestres, mezclados con plantas silvestres.
La agricultura aquí no habría sido posible sin el bosque de huarango, que formaba una barrera física entre el océano y el valle y mantenía la fertilidad del suelo mediante la fijación de nitrógeno y agua. Pero a medida que se necesitaba más tierra para los cultivos, se destruyó más bosque, hasta que el equilibrio se perdió para siempre. El valle quedó expuesto a El Niño, inundaciones y erosión. Los canales de riego fueron destruidos y soplaron vientos penetrantes.
Un testigo indirecto de esta triste historia es el arbusto de índigo, que produce un tinte azul intenso. Las semillas de esta planta son frecuentes en los primeros asentamientos de Nazca (100-400 d. C.). Los textiles de este período son fácilmente reconocibles por el uso abundante de este tinte característico. En períodos posteriores, la deficiencia del tinte se hace evidente. Dado que el índigo crece a la sombra del bosque junto a los cursos de agua, la desaparición del arbusto sugiere que lo mismo ocurrió con el bosque.

 [
[