Médico experto del artículo.
Nuevos artículos
Parálisis espástica
Último revisado: 04.07.2025

Todo el contenido de iLive se revisa médicamente o se verifica para asegurar la mayor precisión posible.
Tenemos pautas de abastecimiento estrictas y solo estamos vinculados a sitios de medios acreditados, instituciones de investigación académica y, siempre que sea posible, estudios con revisión médica. Tenga en cuenta que los números entre paréntesis ([1], [2], etc.) son enlaces a estos estudios en los que se puede hacer clic.
Si considera que alguno de nuestros contenidos es incorrecto, está desactualizado o es cuestionable, selecciónelo y presione Ctrl + Intro.
La parálisis se divide en dos grandes grupos: parálisis espástica y parálisis flácida. La espasticidad se produce como resultado de un daño a la médula espinal en la región cervical o torácica y también es característica de la mayoría de los casos de parálisis cerebral. La parálisis también se clasifica según el grado de daño. Se distingue entre parálisis parcial, llamada paresia, y parálisis completa, llamada plejía.
Epidemiología
Causas parálisis espástica
Esto es consecuencia de una patología de la neurona motora. Dado que los haces piramidales están muy próximos entre sí, la parálisis suele afectar a toda la extremidad o a todo el lado izquierdo o derecho del cuerpo. La parálisis periférica suele afectar a ciertos músculos o a un grupo muscular. Sin embargo, estas reglas tienen excepciones. Por ejemplo, una pequeña lesión localizada en la corteza cerebral puede causar parálisis de la palma de la mano, los músculos faciales, etc.; y, a la inversa, un daño significativo a las fibras nerviosas puede causar una parálisis periférica extensa.
Además, una causa común de parálisis es la lesión cerebral y la esclerosis múltiple. La principal causa de la parálisis espástica es una interrupción en la transmisión de señales nerviosas, lo que provoca hipertonía muscular.
La espasticidad también puede ser consecuencia de otros trastornos y enfermedades:
- Disfunción cerebral por hipoxia;
- Enfermedades infecciosas del cerebro (encefalitis, meningitis);
- Esclerosis lateral amiotrófica;
- Factor hereditario. Se refiere a la parálisis espástica familiar de Strumpell, una enfermedad de curso lento, hereditaria y de progresión gradual. El sistema nervioso se degrada gradualmente a medida que se afectan los tractos piramidales de la médula espinal. Este tipo de parálisis recibió su nombre gracias a A. Strumpell, quien identificó la naturaleza familiar de la enfermedad. En la literatura médica, también se conoce como «paraplejía espástica familiar de Erb-Charcot-Strupell».
Factores de riesgo
Se identifican por separado los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de adquirir parálisis en el útero o durante el parto:
- Bajo peso al nacer y parto prematuro;
- Embarazo múltiple;
- Infecciones sufridas durante el embarazo;
- Incompatibilidad Rh de los grupos sanguíneos;
- Intoxicación (por ejemplo, exposición al metilmercurio);
- Disfunción tiroidea materna;
- Complicaciones durante el parto;
- Puntuaciones de Apgar bajas;
- Ictericia;
- Calambre.
Síntomas parálisis espástica
Además de los trastornos de la función motora, la parálisis espástica en casi todos los casos se acompaña de otros trastornos, incluidos trastornos de la conciencia, la visión, la audición, el habla, la atención y el comportamiento.
El primer signo de parálisis y el principal factor que impide la recuperación de las funciones motoras es la espasticidad. Esta se manifiesta como hipertonía y contracciones involuntarias en los músculos afectados. Las contracciones se producen en músculos que antes estaban sujetos a control consciente. En el primer período tras una lesión o enfermedad, la médula espinal se encuentra en estado de shock y las señales cerebrales no se transmiten a través de esta zona. No se detectan los reflejos tendinosos. A medida que se disipa la reacción al shock, estos se reanudan, pero la función suele verse alterada.
Los músculos están tensos y densos, y durante los movimientos pasivos se siente resistencia, que a veces se supera con el esfuerzo. Esta espasticidad se debe a un tono reflejo elevado y su distribución es desigual, lo que provoca contracturas típicas. Esta parálisis es fácil de reconocer. Generalmente, un brazo está pegado al cuerpo y flexionado por el codo, al igual que la mano y los dedos. La pierna está estirada, solo el pie se flexiona y los dedos apuntan hacia adentro.
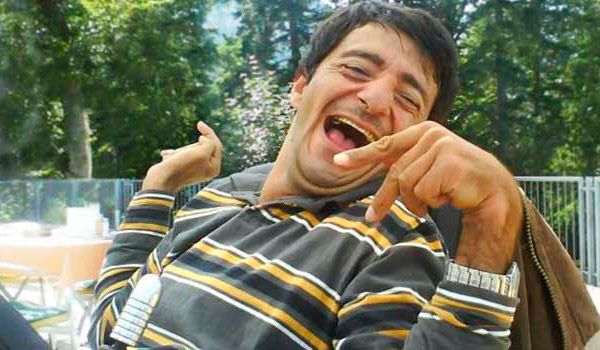
La hiperreflexia es otro signo de hiperactividad de la médula espinal. La función refleja de los tendones se ve considerablemente aumentada, lo que se manifiesta con la más mínima irritación: el área refleja se ensancha; el reflejo se origina tanto en la zona habitual como en las zonas adyacentes. Los reflejos tendinosos y cutáneos, por el contrario, se debilitan o desaparecen por completo.
Los movimientos asociados (también llamados sincinesias) pueden ocurrir involuntariamente en los brazos y piernas afectados, por ejemplo, cuando los músculos sanos se contraen. Este fenómeno se explica por la tendencia de los impulsos en la médula espinal a propagarse a los segmentos vecinos, que normalmente están limitados por el trabajo de la corteza cerebral. En la parálisis espástica, los impulsos se propagan con mayor fuerza, lo que provoca contracciones involuntarias adicionales en los músculos afectados.
Los reflejos patológicos son los síntomas clave y permanentes de la parálisis cerebral espástica. Cabe destacar los reflejos del pie en la parálisis espástica de las piernas: los síntomas de Babinski, Rossolimo y Bekhterev suelen estar presentes. Otros reflejos patológicos en el pie son menos comunes. Estos fenómenos no se manifiestan con tanta claridad en los brazos paralizados, por lo que no existen datos al respecto. Si hablamos de reflejos patológicos en los músculos faciales, estos indican una lesión bilateral en la corteza, en el tronco encefálico o en la región subcortical.
Diagnostico parálisis espástica
En el diagnóstico diferencial de la parálisis espástica se tienen en cuenta los síntomas y los resultados de pruebas y estudios.
Durante la consulta, el neurólogo examina al paciente: presta atención a la posición del cuerpo, las funciones motoras, la tensión muscular y comprueba los reflejos.
Para descartar otras patologías que cursan con los mismos síntomas (tumor cerebral, distrofia muscular), se realizan estudios mediante diagnóstico instrumental y de laboratorio:
- Análisis de sangre;
- Radiografía del cráneo;
- Tomografía computarizada de cabeza y columna;
- Resonancia magnética del cerebro y la columna vertebral;
- Neurosonografía.
Tratamiento parálisis espástica
Los relajantes musculares eliminan la hipertonía muscular. Según su mecanismo de acción, se distinguen relajantes de acción central y periférica. La práctica demuestra que el uso de relajantes musculares suele provocar consecuencias y complicaciones indeseables. Entre los relajantes musculares que afectan al sistema nervioso central y se utilizan a menudo para eliminar los síntomas de la parálisis espástica se incluyen el baclofeno, el sirdalud y el diazepam.
El baclofeno es similar al ácido gamma-aminobutírico, que participa en la inhibición presináptica de las señales. El fármaco suprime los reflejos sinápticos y la función de las eferentes gamma. Atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica. Tiene el mejor efecto en las formas espinales de espasticidad: no solo elimina la hipertonía y los espasmos de los músculos motores, sino que también tiene un efecto beneficioso sobre el funcionamiento de los órganos pélvicos. Si el paciente padece un trastorno cerebral, el baclofeno puede afectar la capacidad de concentración y memoria. A los adultos se les prescriben de 10 a 15 mg del fármaco al día, la dosis se divide en 2 o 3 tomas. Posteriormente, la dosis se aumenta gradualmente de 5 a 15 mg hasta lograr el efecto deseado. Normalmente, la dosis varía de 30 a 60 mg al día. Los posibles efectos secundarios del baclofeno (pérdida de fuerza, hipotensión, ataxia) desaparecen al reducir la dosis. La dosis del fármaco debe reducirse gradualmente: la abstinencia repentina puede causar convulsiones y alucinaciones. No existen estudios sobre la seguridad del uso de baclofeno para tratar la parálisis infantil, por lo que se prescribe a los niños con extrema precaución.
Sirdalud (tizanidina) actúa selectivamente sobre las vías polisinápticas de la médula espinal. Reduce la producción de aminoácidos con efecto excitatorio, disminuyendo así la frecuencia de las señales excitatorias que llegan a las neuronas de la médula espinal. En cuanto a su eficacia para reducir la hipertonía, Sirdalud es similar al baclofeno, pero se tolera mucho mejor y produce resultados tanto en la parálisis espástica central como en la parálisis espinal. A los adultos se les prescribe una dosis de hasta 2 mg al día (dividida en 2-3 dosis), con un aumento posterior de la dosis diaria a 12-14 mg (dividida en 3-4 dosis). Durante el tratamiento con Sirdalud, pueden presentarse efectos secundarios como una ligera disminución de la presión arterial, pérdida de fuerza y trastornos del sueño.
El diazepam (o Valium) mitiga los efectos del ácido gamma-aminobutírico, que causa inhibición presináptica de las señales y supresión de los reflejos espinales. La principal razón por la que el diazepam no se usa ampliamente es su notable efecto sedante y su impacto negativo en las funciones cognitivas. Su uso se inicia con una dosis de 2 mg al día y se incrementa gradualmente hasta 60 mg al día, distribuida en 3-4 dosis.
Entre los relajantes musculares eficaces para tratar la espasticidad de origen espinal se encuentra el dantroleno. Este fármaco afecta al complejo actina-miosina, responsable de la contracción muscular. Dado que el dantroleno reduce la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, se reduce la contractilidad del tejido muscular. El dantroleno no interfiere con los mecanismos espinales que regulan la tensión muscular. Tiene un efecto más potente sobre las fibras musculares, reduciendo en mayor medida las manifestaciones de los reflejos fásicos y, en cierta medida, los reflejos tónicos.
Ofrece los mejores resultados en el tratamiento de la espasticidad de origen cerebral (parálisis tras un ictus, parálisis cerebral) y tiene poco efecto sobre las funciones cognitivas. El fármaco se administra en dosis bajas de 25 a 50 mg al día, que posteriormente se incrementan a 100-125 mg. Consecuencias y complicaciones asociadas con el dantroleno: pérdida de fuerza, mareos y náuseas, y trastornos digestivos. En 1 de cada 100 casos, los pacientes presentan signos de daño hepático, por lo que no se debe tomar dantroleno en enfermedades hepáticas crónicas. El fármaco también está contraindicado en caso de insuficiencia cardíaca.
La elección del fármaco para el tratamiento de la parálisis espástica está determinada por el origen de la enfermedad, el grado de hipertonicidad muscular y el mecanismo de acción específico de cada fármaco.
Además de los medicamentos descritos, también se recomienda tomar medicamentos fortalecedores generales: vitaminas B, medicamentos metabólicos y medicamentos que activen la circulación sanguínea.
Tratamiento de fisioterapia
Los métodos fisioterapéuticos populares incluyen la aplicación local de frío o, por el contrario, calor, así como la estimulación eléctrica de los nervios periféricos.
La aplicación local de frío ayuda a reducir los reflejos tendinosos hipertróficos, aumenta la movilidad articular y mejora el trabajo de los músculos antagonistas. Una compresa fría reduce la hipertonía durante un corto periodo de tiempo, probablemente debido a una disminución temporal de la sensibilidad de los receptores cutáneos y a una conducción nerviosa lenta. Se consigue un resultado similar con el uso de anestésicos locales. Para lograr el máximo efecto, se aplican aplicaciones de hielo durante 20 minutos o más. El tratamiento dura entre 15 y 20 sesiones.
La aplicación local de calor también tiene como objetivo reducir la hipertonía muscular. Para ello, se utilizan aplicaciones de parafina u ozoquerita, que se aplican en forma de tiras anchas, guantes o calcetines. En este momento, el paciente debe adoptar una postura que estire al máximo el músculo afectado. La temperatura de la ozoquerita o parafina debe estar entre 48 y 50 grados, y la duración de las aplicaciones es de 15 a 20 minutos. El tratamiento consta de 15 a 20 aplicaciones. Al realizar aplicaciones de calor en pacientes con hipertensión arterial, se debe controlar la presión arterial.
La electroestimulación se utilizó por primera vez para tratar la espasticidad hace mucho tiempo, unos 150 años. Hoy en día, se utilizan la aplicación superficial, subcutánea y epidural de electrodos, e incluso su implantación, para aliviar la hipertonía muscular. La electroestimulación de los nervios periféricos se suele utilizar para la parálisis espástica de las piernas en bipedestación, al caminar y durante la actividad física. La electroestimulación superficial es eficaz en el tratamiento de pacientes que han sufrido parálisis a consecuencia de un ictus.
El mecanismo de la estimulación eléctrica se explica por la modulación de neurotransmisores en ciertas zonas. El tono disminuye brevemente, literalmente durante varias horas. Los parámetros de la estimulación eléctrica se seleccionan teniendo en cuenta las causas, la localización de la lesión y el estadio de la parálisis. En caso de espasticidad, se recomienda la electrogimnasia de los músculos antagonistas: el impacto sobre los músculos espásticos puede intensificar aún más el tono. La estimulación eléctrica se realiza generalmente con corrientes de alta frecuencia: las corrientes de baja frecuencia irritan gravemente la piel y pueden ser dolorosas, lo que también aumenta la hipertonicidad.
Masaje
El masaje especial para la parálisis espástica está diseñado para relajar al máximo los músculos hipertónicos. Por lo tanto, las técnicas de masaje se limitan a caricias, sacudidas y un calentamiento suave y pausado. Las técnicas agudas que causan dolor, por el contrario, aumentan el tono muscular. Además del masaje clásico, se utilizan técnicas de masaje puntual. La técnica de frenado de este tipo de masaje consiste en aumentar gradualmente la presión de los dedos en ciertos puntos. Cuando se alcanza la presión óptima, se mantiene el dedo durante un tiempo y luego se reduce gradualmente hasta detenerse por completo. El trabajo con cada punto dura de 30 a 90 segundos.
Fisioterapia
La fisioterapia para la parálisis espástica consiste en ejercicios diseñados para relajar los músculos, suprimir la sincinesia patológica y desarrollar la extensibilidad de los músculos afectados. El estiramiento muscular moderado ayuda a reducir la hipertonía temporalmente y a aumentar la movilidad articular. El mecanismo de este efecto de estos ejercicios no se ha estudiado completamente. Probablemente, los ejercicios afectan las características mecánicas del aparato músculo-tendinoso y la modulación de la transmisión sináptica. El tono disminuye brevemente, por lo que el kinesioterapeuta se esfuerza por aprovechar al máximo este período para trabajar los movimientos limitados por la espasticidad.
La fisioterapia para la parálisis espástica tiene sus propias características:
- la sesión debe suspenderse si el tono muscular aumenta por encima del nivel inicial;
- Para evitar la sincinesia, el trabajo en movimientos combinados, donde está involucrada más de una articulación, se realiza solo cuando se han logrado movimientos claros en una articulación separada (primero se desarrolla en una dirección y plano, en la siguiente etapa, en diferentes);
- implementación de la regla de volúmenes "parciales": el trabajo en el músculo en la etapa inicial se realiza en la zona de pequeñas amplitudes, y solo cuando el músculo es lo suficientemente fuerte, la amplitud aumenta al nivel fisiológico;
- la transición más temprana posible del desarrollo muscular "abstracto" al desarrollo de habilidades necesarias en la vida cotidiana;
- Durante los ejercicios se controla la respiración: debe ser uniforme, sin dificultad ni falta de aire.
Si le enseña al paciente ejercicios de entrenamiento autógeno e introduce estos elementos en una sesión de ejercicio terapéutico, se obtendrá el mejor resultado.
Homeopatía
Se recomienda el uso de preparados homeopáticos durante la recuperación. Ayudarán a restablecer la conducción de los impulsos nerviosos y el funcionamiento de los órganos pélvicos. El homeópata selecciona los preparados teniendo en cuenta el estado del paciente, el grado de afectación y las enfermedades concomitantes.
Los medicamentos más utilizados son:
- Lachesis activa la circulación sanguínea cerebral. El fármaco es más eficaz en accidentes cerebrovasculares con manifestaciones en el lado izquierdo.
- Bothrops también activa la circulación cerebral, combate los coágulos sanguíneos y es eficaz en la parálisis del lado derecho.
- Lathyrus sativus está indicado en caso de marcha espástica, cuando al caminar las rodillas chocan entre sí y no es posible adoptar una posición con las piernas cruzadas o, por el contrario, extendidas en posición sentada.
- La nuez vómica mejora la conductividad de los impulsos cerebrales y muestra resultados notables en la parálisis espástica de las piernas. Tiene un efecto beneficioso sobre el funcionamiento de los órganos pélvicos.
Tratamiento quirúrgico
Si otros tratamientos han resultado ineficaces, se considera la posibilidad de ampliar las funciones motoras del paciente mediante cirugía. Se tienen en cuenta muchos factores al decidir la intervención quirúrgica:
- ¿Cuánto tiempo lleva afectado el sistema nervioso? El tratamiento quirúrgico solo se recurre si se han agotado todos los métodos para restaurar las funciones motoras (no antes de seis meses después de un ictus y uno o dos años después de una lesión cerebral).
- La espasticidad puede ser de dos tipos: dinámica o estática. En la espasticidad dinámica, el tono muscular aumenta durante los movimientos (por ejemplo, al cruzar las piernas al caminar en casos de parálisis cerebral). La parálisis espástica, de naturaleza estática, se produce como resultado de un aumento prolongado del tono muscular, lo que provoca la formación de contracturas, igualmente pronunciadas tanto en reposo como en movimiento. En ocasiones, para determinar la naturaleza de la espasticidad, es necesario utilizar bloqueos nerviosos con anestésicos.
- Sensibilidad de la extremidad y grado de deformación. Una operación de brazo o pierna podría no dar resultados si el paciente presenta deficiencias evidentes en la capacidad de realizar movimientos intencionados.
- Daños al sistema musculoesquelético (fracturas, luxaciones, artritis). Si no se consideran estas afecciones, el pronóstico favorable de la intervención quirúrgica podría no justificarse.
Remedios populares
La medicina tradicional tiene sus propios medios para tratar la espasticidad:
- Se prepara una cucharadita de raíces de peonía trituradas con un vaso de agua hirviendo. Después de una hora, la decocción está lista. Se filtra y se bebe una cucharada hasta 5 veces al día.
- Aceite de laurel. Para prepararlo, se mezclan 30 g de hojas de laurel con 200 g de aceite de girasol y se deja reposar en un lugar cálido durante 55-60 días. Luego, se filtra el aceite y se calienta hasta que hierva. Las zonas afectadas se tratan con este aceite a diario.
- El té verde, si se prepara correctamente, ayuda a recuperarse de la parálisis causada por un accidente cerebrovascular.
- Se prepara una decocción de raíz de escaramujo para baños. Un tratamiento completo consta de 20 a 30 sesiones.
Los músculos paralizados se tratan con un ungüento volátil. Su preparación es muy sencilla: se mezclan alcohol y aceite de girasol en una proporción de 1:2. También se puede usar éter para preparar el ungüento, pero hay que tener en cuenta que es inflamable.
 [ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ]
[ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ]
Tratamiento a base de hierbas
- La infusión se prepara con flores de manzanilla (2 partes), melisa (1 parte), conos de lúpulo (1 parte) y raíz de ajenjo (1 parte). Beber 100 ml de la infusión tres veces al día, media hora antes de las comidas.
- Infusión de flores de árnica de montaña. Para ello, vierta una cucharadita de flores en un vaso de agua hirviendo, deje reposar un rato y cuele. Beba una cucharada de la infusión 3 veces al día. El árnica reduce la excitabilidad y ayuda a aliviar el dolor y los calambres.
- Las flores de acacia blanca se usan para preparar una tintura alcohólica. Se frotan con ellas los músculos afectados. Para preparar la tintura, se necesitan 4 cucharadas de flores y 200 ml de vodka. Después de una semana, se cuela la tintura y se bebe una cucharadita 3 veces al día.
La inclusión de remedios caseros en el tratamiento complejo solo es posible con el consentimiento del médico tratante. No vale la pena tomar decisiones independientes en estos casos: la parálisis espástica es una enfermedad grave que requiere un enfoque terapéutico integral para restaurar las funciones motoras. Si los médicos, los familiares y el propio paciente hacen todo lo posible, en muchos casos es posible lograr una curación completa o la restauración parcial de las funciones perdidas.

