Médico experto del artículo.
Nuevos artículos
Epilepsia generalizada y focal idiopática
Último revisado: 12.07.2025

Todo el contenido de iLive se revisa médicamente o se verifica para asegurar la mayor precisión posible.
Tenemos pautas de abastecimiento estrictas y solo estamos vinculados a sitios de medios acreditados, instituciones de investigación académica y, siempre que sea posible, estudios con revisión médica. Tenga en cuenta que los números entre paréntesis ([1], [2], etc.) son enlaces a estos estudios en los que se puede hacer clic.
Si considera que alguno de nuestros contenidos es incorrecto, está desactualizado o es cuestionable, selecciónelo y presione Ctrl + Intro.
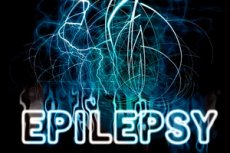
Enfermedad convulsiva, epilepsia, epilepsia sagrada, epilepsia lunar: existen muchos nombres para esta enfermedad que se manifiesta con convulsiones periódicas inesperadas y aterradoras, durante las cuales los pacientes caen repentinamente al suelo, temblando. Hablaremos de la epilepsia, que la medicina moderna considera una enfermedad neurológica crónica y progresiva, cuyo signo específico son las convulsiones recurrentes, tanto convulsivas como no convulsivas, sin provocación. Como resultado de la enfermedad, pueden desarrollarse cambios especiales de personalidad que conducen a la demencia y a un aislamiento total de la vida cotidiana. Incluso el médico romano Claudio Galeno distinguió dos tipos de la enfermedad: la epilepsia idiopática, es decir, hereditaria, primaria, cuyos síntomas aparecen a una edad temprana, y la secundaria (sintomática), que se desarrolla más tarde, bajo la influencia de ciertos factores. [ 1 ]
En la clasificación actualizada de la Liga Internacional contra la Epilepsia, una de las seis categorías etiológicas identificadas es la genética: una enfermedad primaria independiente que implica una predisposición hereditaria o mutaciones genéticas que han surgido de novo. En esencia, se trata de la epilepsia idiopática en la edición anterior. En este caso, el paciente no presenta lesiones orgánicas en las estructuras cerebrales que puedan causar crisis epilépticas recurrentes periódicas, ni se observan síntomas neurológicos en el período interictal. Entre las formas conocidas de epilepsia, la idiopática tiene el pronóstico más favorable. [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ]
Epidemiología
Se estima que 50 millones de personas en todo el mundo padecen epilepsia, la mayoría de las cuales carecen de acceso a atención médica. [ 5 ], [ 6 ] Una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios a nivel mundial revelaron que la prevalencia puntual de la epilepsia activa fue de 6,38 por 1000 personas, y la prevalencia a lo largo de la vida fue de 7,6 por 1000 personas. La prevalencia de la epilepsia no varió entre sexos ni grupos de edad. Los tipos más comunes son las convulsiones generalizadas y la epilepsia de etiología desconocida. [ 7 ], [ 8 ]
En promedio, entre el 0,4 % y el 1 % de la población mundial requiere tratamiento antiepiléptico. Las estadísticas sobre la incidencia de la epilepsia en países desarrollados registran anualmente entre 30 y 50 nuevos casos de síndromes epilépticos por cada 100 000 habitantes. Se estima que en países con bajo nivel de desarrollo, esta cifra es el doble. Entre todas las formas de epilepsia, los casos de epilepsia idiopática representan entre el 25 % y el 29 %. [ 9 ]
Causas epilepsia idiopática
La enfermedad se manifiesta en la gran mayoría de los casos en niños y adolescentes. Los pacientes no tienen antecedentes de enfermedades o lesiones previas que hayan causado daño cerebral. Los métodos modernos de neuroimagen no determinan la presencia de cambios morfológicos en las estructuras cerebrales. Se considera que la causa de la epilepsia idiopática es una predisposición genética hereditaria al desarrollo de la enfermedad (epileptogenicidad cerebral), y no una herencia directa; los casos de la enfermedad son simplemente más frecuentes entre los familiares del paciente que en la población general. [ 10 ]
Los casos de epilepsia idiopática familiar son poco frecuentes; actualmente se ha determinado la transmisión autosómica dominante monogénica en cinco episíndromes. Se han identificado genes cuya mutación causa convulsiones neonatales e infantiles familiares benignas, epilepsia generalizada con convulsiones febriles, epilepsia focal-frontal con convulsiones nocturnas y pérdida auditiva. En otros episíndromes, la tendencia al desarrollo de procesos patológicos es presumiblemente hereditaria. Por ejemplo, la sincronización en todos los rangos de frecuencia de la actividad neuronal cerebral, denominada epiléptica, es decir, con una diferencia de potencial inestable entre las caras interna y externa de su membrana en estado no excitado. En estado de excitación, el potencial de acción de una neurona epiléptica excede significativamente la norma, lo que conduce al desarrollo de una convulsión epiléptica. Como resultado de la repetición de esta, las membranas celulares neuronales sufren un deterioro progresivo y se produce un intercambio iónico patológico a través de las membranas neuronales destruidas. Esto da lugar a un círculo vicioso: las convulsiones epilépticas como resultado de descargas neuronales hiperintensivas repetidas conducen a profundas alteraciones metabólicas en las células del tejido cerebral, que contribuyen al desarrollo de la siguiente convulsión. [ 11 ]
Una característica específica de cualquier epilepsia es la agresividad de las neuronas epilépticas en relación con las células aún inalteradas del tejido cerebral, lo que contribuye a la propagación difusa de la epileptogenicidad y a la generalización del proceso.
En la epilepsia idiopática, la mayoría de los pacientes presentan actividad convulsiva generalizada y no se identifica un foco epiléptico específico. Actualmente se conocen varios tipos de epilepsias idiopáticas focales. [ 12 ]
Estudios de epilepsia mioclónica juvenil (EAJ) han identificado los cromosomas 20q, 8q24.3 y 1p (posteriormente, la EAI se denominó epilepsia de ausencia juvenil). Estudios de epilepsia mioclónica juvenil han demostrado que los polimorfismos de susceptibilidad BRD2 en el cromosoma 6p21.3 y Cx-36 en el cromosoma 15q14 se asocian con una mayor susceptibilidad a la EMJ.[ 13 ],[ 14 ],[ 15 ] A pesar de esto, la mutación genética sigue siendo poco frecuente cuando a una persona se le diagnostica epilepsia.
Factores de riesgo
Los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad son hipotéticos. El principal es la presencia de familiares cercanos que padecieron epilepsia. En este caso, la probabilidad de enfermar inmediatamente se duplica o incluso cuadruplica. La patogénesis de la epilepsia idiopática aún no se ha esclarecido por completo. [ 16 ]
También se asume que el paciente puede heredar la debilidad de las estructuras que protegen al cerebro de la sobreexcitación. Estas son los segmentos de la protuberancia anular, el núcleo cuneiforme o el núcleo caudado. Además, el desarrollo de la enfermedad en una persona con predisposición hereditaria puede ser provocado por una patología metabólica sistémica que conduce a un aumento en la concentración de iones de sodio o acetilcolina en las neuronas del cerebro. Las convulsiones epilépticas generalizadas pueden desarrollarse en el contexto de una deficiencia de vitaminas B, en particular, B6. Se ha encontrado que los epilépticos tienen una tendencia a la neurogliosis (según estudios patológicos): proliferación excesiva difusa de elementos gliales que reemplazan a las neuronas muertas. Periódicamente se identifican otros factores que provocan un aumento de la excitabilidad y la aparición de predisposición convulsiva en este contexto.
El factor de riesgo para el desarrollo de la epilepsia genética, como se la denominará a partir de ahora, es la presencia de genes mutantes que la provocan. Además, la mutación genética no tiene por qué ser hereditaria; puede aparecer por primera vez en un paciente específico, y se cree que el número de casos está aumentando.
Patogenesia
El mecanismo de desarrollo de la epilepsia idiopática se basa en una reactividad paroxística genéticamente determinada, es decir, la presencia de una comunidad de neuronas con electrogénesis alterada. No se detectan efectos externos dañinos, ni eventos que desencadenen las convulsiones. Sin embargo, la enfermedad se manifiesta a diferentes edades: en algunos casos desde el nacimiento, en otros en la primera infancia y en otros en la adolescencia y la juventud, por lo que algunos aspectos de la patogénesis en la etapa actual, al parecer, aún se desconocen.
Síntomas epilepsia idiopática
El principal signo diagnóstico de la enfermedad es la presencia de crisis epilépticas, tanto convulsivas como no convulsivas. Sin ellas, el resto de los síntomas, como un electroencefalograma característico, la anamnesis y las características cognitivas y psicológicas del paciente, no son suficientes para establecer el diagnóstico de epilepsia. La manifestación de la enfermedad suele asociarse con la primera crisis; en el caso de la epilepsia, esta es la definición más precisa. Un ataque es un término más general que implica un deterioro brusco e inesperado de la salud, de cualquier origen. Una crisis es un caso particular de ataque, cuya causa es una disfunción transitoria del cerebro o de una parte del mismo.
Los epilépticos pueden experimentar diversos trastornos de la actividad neuropsiquiátrica: convulsiones mayores y menores, trastornos mentales agudos y crónicos (depresión, despersonalización, alucinaciones, delirios), transformaciones persistentes de la personalidad (inhibición, desapego).
Sin embargo, repito, los primeros signos que permiten diagnosticar la epilepsia son las convulsiones. El ataque más impresionante de la epilepsia idiopática, que es imposible pasar por alto, es su manifestación generalizada: una convulsión de gran mal. Cabe aclarar que todos los componentes del complejo sintomático que se describirá a continuación no son obligatorios, ni siquiera para la forma generalizada. Un paciente específico puede presentar solo algunas de las manifestaciones.
Además, generalmente en vísperas de un ataque, aparecen sus síntomas precursores. El paciente comienza a sentirse peor; por ejemplo, se le acelera el pulso, le duele la cabeza, aparece ansiedad desmotivada, puede volverse enojado e irritable, excitado o deprimido, melancólico y silencioso. En vísperas de un ataque, algunos pacientes pasan la noche sin dormir. Por lo general, con el tiempo, el paciente ya puede intuir la proximidad de un ataque por su estado.
La formación de una crisis epiléptica se divide en las siguientes etapas: aura, convulsiones tónico-clónicas y nubosidad de la conciencia.
El aura ya se refiere al inicio de una convulsión y puede manifestarse con la aparición de todo tipo de sensaciones: hormigueo, dolor, toques cálidos o fríos, una ligera brisa en diferentes partes del cuerpo (sensorial); destellos, deslumbramiento, relámpagos, fuego ante los ojos (alucinatorio); sudoración, escalofríos, sofocos, mareos, sequedad de boca, migraña, tos, dificultad para respirar, etc. (vegetativo). El aura puede manifestarse en automatismos motores (motor): el paciente corre a algún lugar, comienza a girar sobre su eje, agita los brazos, grita. A veces se realizan movimientos unilaterales (con la mano izquierda, la pierna, la mitad del cuerpo). El aura mental puede manifestarse en ataques de ansiedad, desrealización, más complejos que en las alucinaciones alucinatorias, auditivas, sensoriales o visuales. Puede no haber aura en absoluto.
Inmediatamente después, se desarrolla la segunda etapa: la convulsión. El paciente pierde el conocimiento, sus músculos corporales se relajan por completo (atonía) y cae. La caída ocurre inesperadamente para quienes lo rodean (el aura a menudo pasa desapercibida). Con mayor frecuencia, la persona cae hacia adelante; con menos frecuencia, hacia atrás o hacia un lado. Tras la caída, comienza la fase de tensión tónica: los músculos de todo el cuerpo o de alguna parte se tensan, se endurecen, el paciente se estira, su presión arterial aumenta, su frecuencia cardíaca se acelera y sus labios se tornan azules. La etapa de tono muscular dura aproximadamente medio minuto, luego comienzan contracciones rítmicas continuas; la fase tónica es reemplazada por la clónica: movimientos caóticos intermitentes cada vez mayores de las extremidades (flexión-extensión cada vez más brusca), la cabeza, los músculos faciales y, a veces, los ojos (rotación, nistagmo). Los espasmos mandibulares a menudo provocan morderse la lengua durante una convulsión, una manifestación clásica de la epilepsia, conocida por casi todos. La hipersalivación se manifiesta con espuma en la boca, a menudo con sangre al morderse la lengua. Los espasmos clónicos de los músculos de la laringe provocan fenómenos sonoros durante la convulsión: mugidos y gemidos. Durante la convulsión, los músculos del esfínter de la vejiga y el ano suelen relajarse, lo que provoca micción y defecación involuntarias. Los espasmos clónicos duran uno o dos minutos. Durante la convulsión, el paciente no presenta reflejos cutáneos ni tendinosos. La fase tónico-clónica de la convulsión finaliza con una relajación muscular gradual y la disminución de la actividad convulsiva. Al principio, el paciente presenta un estado de conciencia nublada: cierta desorientación, dificultad para comunicarse (habla con dificultad, olvida palabras). Aún presenta temblores, algunos músculos se contraen, pero poco a poco todo vuelve a la normalidad. Tras el ataque, el paciente se siente completamente agotado y suele quedarse dormido durante varias horas; al despertar, persisten los síntomas asténicos: debilidad, malestar general, mal humor y problemas de visión.
La epilepsia idiopática también puede presentarse con convulsiones leves. Estas incluyen ausencias, simples o típicas. Las ausencias atípicas complejas no son características de la epilepsia idiopática. Las típicas son convulsiones generalizadas de corta duración durante las cuales el paciente se queda paralizado con la mirada fija. La duración de una ausencia no suele ser superior a un minuto, durante el cual el paciente pierde la consciencia; no se cae, sino que suelta todo lo que sostiene en sus manos. No recuerda el ataque y a menudo continúa con la actividad interrumpida. Las ausencias simples se presentan sin aura ni obnubilación tras el ataque, generalmente acompañadas de espasmos de los músculos faciales, principalmente en los párpados y la boca, y/o automatismos orales (chasquear los labios, masticar o lamerse). En ocasiones, las ausencias no convulsivas son tan breves que el paciente ni siquiera las percibe. Se queja de visión borrosa repentina. En este caso, el objeto que se le cae de las manos puede ser la única evidencia de una crisis epiléptica.
Las convulsiones propulsivas (cabeceos, picoteos, convulsiones de salam y otros movimientos de la cabeza o de todo el cuerpo, dirigidos hacia adelante) se deben al debilitamiento del tono postural muscular. Los pacientes no sufren caídas. Se presentan principalmente en niños menores de cuatro años, con mayor frecuencia en varones. Son características de los ataques nocturnos de la enfermedad. A edades más avanzadas, son sustituidas por convulsiones epilépticas graves.
La mioclonía es una contracción muscular refleja rápida que se manifiesta como espasmos. Las convulsiones pueden observarse en todo el cuerpo o afectar solo a un grupo muscular específico. Un electroencefalograma realizado durante una crisis mioclónica muestra la presencia de descargas epilépticas.
Tónico: contracciones prolongadas de cualquier grupo de músculos o de toda la musculatura del cuerpo, durante las cuales se mantiene una determinada posición durante mucho tiempo.
Atónica: pérdida parcial o completa del tono muscular. La atonía generalizada con caída y pérdida de consciencia es, a veces, el único síntoma de una crisis epiléptica.
Las convulsiones suelen ser de naturaleza mixta: las ausencias se combinan con convulsiones tónico-clónicas generalizadas, mioclónicas con atónicas, etc. Pueden presentarse formas no convulsivas de convulsiones: conciencia crepuscular con alucinaciones y delirio, diversos automatismos y trances.
Formas
La gran mayoría de los casos relacionados con la epilepsia idiopática se manifiestan en la infancia y la adolescencia. Este grupo incluye síndromes epilépticos que, en su mayoría, son relativamente benignos; es decir, responden bien al tratamiento o no lo requieren y se resuelven sin consecuencias para el estado neurológico, lo cual es normal fuera de las convulsiones. Además, en cuanto a su desarrollo intelectual, los niños no se quedan atrás de sus compañeros sanos. Presentan un ritmo básico conservado en el electroencefalograma, y los métodos modernos de neuroimagen no detectan anomalías estructurales del cerebro, aunque esto no significa que no existan. En ocasiones, se detectan más tarde, y aún no está claro si fueron "pasadas por alto" o si provocaron las convulsiones.
La epilepsia idiopática tiene un inicio dependiente de la edad y, en general, un pronóstico favorable. Sin embargo, a veces una forma de la enfermedad se transforma en otra; por ejemplo, la epilepsia de ausencia infantil se transforma en mioclónica juvenil. La probabilidad de dicha transformación y de convulsiones a una edad más avanzada aumenta en aquellos niños cuyos familiares cercanos también la padecieron tanto en la infancia como en la edad adulta.
Los tipos de epilepsia idiopática no están claramente definidos, existen discrepancias en los clasificadores, algunas formas no tienen criterios diagnósticos estrictos, como la epilepsia de ausencia infantil.
Epilepsia generalizada idiopática
La forma más temprana de la enfermedad (convulsiones neonatales/infantiles benignas, tanto familiares como no familiares) se detecta en recién nacidos a término prácticamente al segundo o tercer día de vida. Además, los niños nacen principalmente de mujeres que han gestado y dado a luz con éxito sin complicaciones significativas. La edad promedio de desarrollo en las formas familiares es de 6,5 meses, y en las no familiares, de nueve meses. Actualmente, se han identificado genes (brazo largo de los cromosomas 8 y 20) cuya mutación se asocia con el desarrollo de la forma familiar de la enfermedad. No existen otros factores desencadenantes, salvo antecedentes familiares de convulsiones. En un lactante con esta forma de la enfermedad, se observan convulsiones muy frecuentes (hasta 30 al día), breves, de uno a dos minutos de duración, generalizadas, focales o con convulsiones tónico-clónicas focales, acompañadas de episodios de apnea. [ 17 ]
La epilepsia mioclónica idiopática infantil se manifiesta en la mayoría de los pacientes, a partir de los cuatro meses y hasta los tres años de edad. Se caracteriza únicamente por mioclonías con conservación de la consciencia, que se manifiestan por una serie de propulsiones: movimientos rápidos de cabeceo con abducción de los globos oculares. En algunos casos, las convulsiones se extienden a los músculos de la cintura escapular. Si una convulsión propulsiva comienza al caminar, provoca una caída repentina. La aparición de una convulsión puede ser provocada por un sonido agudo, un contacto inesperado y desagradable, la interrupción del sueño o el despertar, y en casos excepcionales, por fotoestimulación rítmica (ver la televisión, encender/apagar la luz).
La epilepsia infantil con convulsiones mioclónicas-atónicas es otra forma de enfermedad idiopática (genética) generalizada. La edad de manifestación es de diez meses a cinco años. La mayoría de las personas desarrollan inmediatamente convulsiones generalizadas que duran entre 30 y 120 segundos. Un síntoma específico es la llamada "patada de rodilla", consecuencia de mioclonías de las extremidades, movimientos de cabeceo propulsivos del tronco. La consciencia suele conservarse durante una convulsión. Las mioclonías con componente atónico suelen ir acompañadas de ausencias típicas, durante las cuales la consciencia se desconecta. Las ausencias se observan por la mañana después de despertarse, son muy frecuentes y, en ocasiones, se complementan con un componente mioclónico. Además, aproximadamente un tercio de los niños con epilepsia mioclónica-atónica generalizada también desarrollan convulsiones motoras parciales. En este caso, el pronóstico empeora, especialmente en los casos en que se observan con mucha frecuencia. Esto puede ser un signo del desarrollo del síndrome de Lennox-Gastaut.
La epilepsia idiopática generalizada en niños también incluye formas de ausencia de la enfermedad.
La epilepsia de ausencias de la infancia se manifiesta durante los primeros cuatro años de vida y es más común en niños varones. Se manifiesta principalmente con ausencias simples. En aproximadamente dos de cada cinco casos, las ausencias se combinan con componentes mioclónicos o astáticos. En dos de cada tres casos, la enfermedad comienza con convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Los niños pueden presentar cierto retraso en el desarrollo.
La picnolepsia (epilepsia de ausencia infantil) aparece con mayor frecuencia en niños de cinco a siete años, siendo las niñas más susceptibles. Se caracteriza por una pérdida repentina del conocimiento o confusión significativa durante un periodo de dos a treinta segundos, y una repetición muy frecuente de las convulsiones; puede haber alrededor de cien al día. Las manifestaciones motoras de las convulsiones son mínimas o inexistentes, pero si las ausencias típicas van precedidas de un aura y se observa enturbiamiento de la consciencia tras la convulsión, estas convulsiones se clasifican como pseudoausencias.
La picnolepsia puede causar ausencias atípicas con diversos componentes: mioclonías, convulsiones tónicas, estados atónicos y, en ocasiones, automatismos. Diversos eventos pueden estimular un aumento en la frecuencia de las convulsiones: despertares repentinos, respiración intensa y cambios bruscos de iluminación. En un tercio de los pacientes, pueden presentarse convulsiones generalizadas durante el segundo o tercer año de la enfermedad.
La epilepsia de ausencia juvenil se desarrolla en la adolescencia y la juventud (de nueve a 21 años), comienza con ausencias en aproximadamente la mitad de los casos y puede debutar con convulsiones generalizadas, que suelen ocurrir al interrumpir el sueño, al despertar o al acostarse. La frecuencia de las convulsiones es de una cada dos o tres días. El factor que estimula el desarrollo de la ausencia es la hiperventilación. Los estados de ausencia se acompañan de contracciones de los músculos faciales o automatismos faríngeos y orales. En el 15% de los pacientes, familiares cercanos también padecían epilepsia de ausencia juvenil.
La epilepsia con ausencias mioclónicas (síndrome de Tassinari) se distingue por separado. Se manifiesta entre los 1 y los 7 años de edad y se caracteriza por ausencias frecuentes, especialmente matutinas, combinadas con contracciones musculares masivas en la cintura escapular y las extremidades superiores (mioclonías). La fotosensibilidad no es típica de esta forma; la hiperventilación es la causa de la aparición de un ataque. En la mitad de los niños afectados, se observan trastornos neurológicos, junto con hiperactividad y disminución de la inteligencia.
La epilepsia generalizada idiopática en adultos representa aproximadamente el 10% de todos los casos de epilepsia en la edad adulta. Los expertos creen que estos hallazgos diagnósticos en pacientes mayores de 20 e incluso 30 años se deben a un diagnóstico tardío, debido a que los pacientes y sus familiares ignoraron las ausencias y las crisis mioclónicas en la infancia, cuya recurrencia se produjo durante un largo período (más de 5 años). También se asume que una manifestación inusualmente tardía de la enfermedad puede ocurrir en muy raras ocasiones.
Además, las causas de las manifestaciones tardías de la enfermedad son el diagnóstico erróneo y la terapia inadecuada asociada, la resistencia a la terapia adecuada de las convulsiones y las recaídas de la epilepsia idiopática después de la interrupción del tratamiento.
Epilepsia focal idiopática
En este caso, el síntoma principal, y a menudo el único, de la enfermedad son las convulsiones epilépticas parciales (localizadas, focales). En algunas formas de esta enfermedad, se han mapeado los genes asociados a cada una de ellas. Estas son la epilepsia occipital idiopática, la epilepsia parcial con convulsiones afectivas, la epilepsia temporal familiar y la epilepsia esencial de la lectura.
En otros casos, solo se sabe que la epilepsia idiopática localizada se produce como resultado de mutaciones genéticas, pero no se han identificado los genes exactos responsables. Se trata de la epilepsia del lóbulo frontal nocturna autosómica dominante y la epilepsia focal con síntomas auditivos.
La enfermedad localizada más común es la epilepsia rolándica (el 15% de los casos de epilepsia se manifiestan antes de los 15 años). La enfermedad se manifiesta en niños de 3 a 14 años, alcanzando su pico entre los 5 y los 8 años. Un signo diagnóstico característico son los llamados "picos rolándicos", complejos electroencefalográficos registrados en el período interictal. También se denominan paroxismos epilépticos benignos de la infancia. Los focos epilépticos en esta forma de epilepsia se localizan en la región perirrolándica del cerebro y sus partes inferiores. La epilepsia rolándica se desarrolla en la mayoría de los casos en niños con un estado neurológico normal (idiopática), pero también son posibles casos sintomáticos cuando se detectan lesiones orgánicas del sistema nervioso central.
En la gran mayoría de los pacientes (hasta el 80%), la enfermedad se manifiesta principalmente en raras ocasiones (dos o tres veces al mes) convulsiones focales simples que comienzan durante el sueño. Al despertar o durante una convulsión diurna, los pacientes notan que comienza con un aura somatosensorial: parestesias unilaterales que afectan la cavidad oral (lengua, encías) o la faringe. Posteriormente, se desarrolla una convulsión focal. En el 37% de los casos se producen contracciones convulsivas de los músculos faciales y en el 53% de los músculos de la boca y la faringe, acompañadas de sialorrea grave. Durante el sueño, los pacientes vocalizan: gorgoteo y ruidos retumbantes. En una quinta parte de los pacientes, los músculos del hombro y el brazo participan en las contracciones musculares (convulsiones braquiofasciales) y, con una frecuencia dos veces menor, pueden extenderse a la extremidad inferior (unilaterales). Con el tiempo, la localización de las contracciones musculares puede cambiar y desplazarse hacia el otro lado del cuerpo. En ocasiones, en aproximadamente una cuarta parte de los casos, con mayor frecuencia en niños pequeños, se desarrollan convulsiones generalizadas secundarias durante el sueño. Hasta los 15 años, el 97 % de los pacientes experimentan una remisión terapéutica completa.
Mucho menos común es la epilepsia occipital idiopática de inicio tardío (tipo Gastaut). Esta es una enfermedad independiente, que se manifiesta entre los tres y los 15 años, con un pico a los ocho años. Las convulsiones no convulsivas ocurren con frecuencia, expresadas en alucinaciones visuales elementales que se desarrollan rápidamente y duran de unos pocos segundos a tres minutos, más a menudo durante el día o después de despertarse. En promedio, la frecuencia de las convulsiones es de una vez por semana. En la abrumadora mayoría de los casos, el paciente no hace contacto en el estado paroxístico. Las convulsiones pueden progresar con la aparición de síntomas como parpadeo, ilusiones de dolor, ceguera. Los vómitos son raros. Pueden estar acompañados de dolor de cabeza. Algunos desarrollan alucinaciones visuales complejas, otros síntomas y una convulsión generalizada secundaria. A la edad de 15 años, el 82% de los pacientes diagnosticados con síndrome de Gastaut logran la remisión terapéutica.
El síndrome de Panayiotopoulos también se distingue como una variante de la forma anterior. Se presenta diez veces más frecuentemente que el síndrome de Gastaut clásico. La epilepsia occipital idiopática de este tipo puede tener un inicio temprano. El pico de manifestaciones se produce entre los 3 y los 6 años, pero el síndrome puede desarrollarse en niños de uno y ocho años. Además, el mayor riesgo de convulsiones repetidas se asocia con un inicio más temprano. Se supone que algunos casos no se diagnostican, ya que las crisis presentan principalmente manifestaciones vegetativas, siendo el síntoma dominante un ataque de vómitos. El niño no presenta alteración de la consciencia; se queja de malestar y náuseas intensas, que remiten con vómitos intensos, junto con otras manifestaciones que pueden incluir pérdida de consciencia y convulsiones. Otra forma de convulsiones del síndrome de Panayiotopoulos es el síncope o desmayo. El desmayo se presenta con componentes tónicos o mioclónicos, a veces con incontinencia urinaria y fecal, y culmina en un estado de astenia y sueño. Las convulsiones son prolongadas, de media hora a siete horas, y suelen comenzar por la noche. Su frecuencia es baja. En ocasiones, solo se presenta una convulsión durante toda la enfermedad. En el 92 % de los pacientes, la remisión del síndrome de Panayopoulos se observa hasta por 9 años.
Se asume que la epilepsia benigna infantil con convulsiones afectivas (síndrome de Dall-Bernardine) es también una variante de la epilepsia occipital o rolándica. Su inicio se registra entre los dos y los nueve años. Las convulsiones se manifiestan como ataques de terror, llanto y gritos, con palidez, aumento de la sudoración, salivación, dolor abdominal, automatismos y confusión. Las convulsiones suelen aparecer durante el sueño, inmediatamente después de quedarse dormido, pero también pueden ocurrir durante el día. Ocurren espontáneamente, durante una conversación o cualquier actividad, sin estimulación visible. En la mayoría de los casos, la remisión se produce antes de los 18 años.
Las formas de epilepsia idiopática parcial descritas anteriormente se manifiestan únicamente en la infancia. Las demás pueden desarrollarse en cualquier momento.
La epilepsia idiopática localizada fotosensible se refiere a las manifestaciones en el occipital. Las convulsiones son idénticas a las espontáneas, pueden complementarse con síntomas vegetativos y, en ocasiones, derivar en convulsiones tónico-clónicas generalizadas secundarias. El factor que provoca su aparición son los destellos de luz frecuentes; en particular, las convulsiones suelen ocurrir al jugar videojuegos o ver la televisión. Se manifiestan entre los 15 meses y los 19 años.
La epilepsia parcial idiopática con síntomas auditivos (lateral temporal, familiar) comienza con la aparición de un aura con fenómenos auditivos. El paciente oye golpes, crujidos, silbidos, zumbidos, otros sonidos intrusivos y alucinaciones auditivas complejas (música, canto), en cuyo contexto puede desarrollarse una convulsión generalizada secundaria. Se manifiesta entre los 3 y los 51 años. Un rasgo característico de esta forma es la poca frecuencia de las convulsiones y un pronóstico favorable.
La epilepsia parcial idiopática con convulsiones pseudogeneralizadas, que consisten en ausencias atípicas, convulsiones atónicas y mioclonías palpebrales en combinación con convulsiones motoras parciales, puede asemejarse a las encefalopatías epilépticas en el electroencefalograma. Sin embargo, en niños no existe déficit neurológico y las técnicas de neuroimagen no revelan defectos estructurales.
También existe una epilepsia frontal autosómica dominante familiar, de origen genético, con paroxismos nocturnos. El intervalo de tiempo de inicio es muy amplio; las convulsiones pueden desarrollarse entre los dos y los 56 años; se desconoce su prevalencia exacta, pero el número de familias está creciendo en todo el mundo. Las convulsiones hipermotoras ocurren casi todas las noches. Su duración oscila entre media hora y 50 minutos. A menudo se suman convulsiones clónicas; los pacientes, al recobrar el conocimiento, se encuentran tumbados en el suelo o en una posición o lugar inusual. En el momento de la convulsión, se produce un despertar brusco, se conserva la consciencia y, tras la convulsión, el paciente vuelve a dormirse. El inicio de una convulsión siempre se asocia con el sueño: antes, durante o después. Las convulsiones suelen durar toda la vida y se vuelven menos frecuentes en la vejez.
Epilepsia lectora (grafogénica, inducida por el habla), un tipo raro de idiopática. Comienza al final de la adolescencia (12-19 años) y es mucho más común en adolescentes varones. La convulsión comienza poco después de empezar a leer, escribir o hablar; el estímulo provocador es el habla, tanto escrita como oral. Se produce una mioclonía corta, en la que se ven afectados los músculos de la boca y la laringe. Si el paciente continúa leyendo, la convulsión suele evolucionar a convulsiones tónico-clónicas generalizadas. En casos raros, pueden presentarse alucinaciones visuales. Puede haber convulsiones prolongadas con alteración del habla. Si el comportamiento del paciente está correctamente estructurado, no se desarrollan convulsiones graves. Es una forma con pronóstico favorable.
Complicaciones y consecuencias
La epilepsia idiopática dependiente de la edad generalmente es tratable y, en ocasiones, no requiere tratamiento alguno y remite sin consecuencias. Sin embargo, no vale la pena ignorar sus síntomas y esperar que la enfermedad remita por sí sola. La actividad epileptiforme, especialmente en la infancia y la adolescencia, cuando el cerebro madura y la personalidad se desarrolla, es una de las causas del desarrollo de ciertos déficits neurológicos, lo que conlleva un deterioro de las capacidades cognitivas y dificulta la adaptación social en el futuro. Además, en algunos pacientes, las convulsiones se transforman y se observan ya en la edad adulta, lo que reduce significativamente su calidad de vida. Estos casos se asocian tanto con predisposición hereditaria como con la interrupción prematura del tratamiento o su ausencia.
Además, las encefalopatías epilépticas también pueden manifestarse en la infancia, cuyos síntomas a menudo se asemejan a los de las formas idiopáticas benignas en la etapa inicial. Por lo tanto, es urgente realizar un examen exhaustivo del paciente y su posterior tratamiento.
Diagnostico epilepsia idiopática
El criterio diagnóstico de esta enfermedad es la presencia de crisis epilépticas. En este caso, el paciente debe ser examinado exhaustivamente. Además de una anamnesis exhaustiva, no solo del paciente, sino también de su familia, se realizan estudios de laboratorio y de hardware. Actualmente, es imposible establecer un diagnóstico de epilepsia mediante métodos de laboratorio, pero las pruebas clínicas son imprescindibles para determinar el estado general de salud del paciente.
Además, para determinar el origen de las convulsiones, se prescriben diagnósticos instrumentales. El principal método de diagnóstico es la electroencefalografía en el período interictal y, si es posible, durante las convulsiones. La decodificación del electroencefalograma se realiza según los criterios de la ILAE (Liga Internacional Contra la Epilepsia).
También se utiliza la videomonitorización, que permite observar convulsiones breves, cuyo inicio es muy difícil de prever o estimular.
La epilepsia idiopática se diagnostica en casos en los que no existe daño orgánico en las estructuras cerebrales, para lo cual se utilizan métodos modernos de neuroimagen: resonancia magnética y computarizada. Se prescriben electrocardiografías y ecocardiografías para evaluar la función cardíaca, a menudo en dinámica y bajo carga. Se controla regularmente la presión arterial. [ 18 ]
También se prescribe al paciente un examen neuropsicológico, otoneurológico y neurooftalmológico; se pueden prescribir otros exámenes según esté indicado.
Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial de la epilepsia idiopática es bastante complejo. En primer lugar, en este caso no se detectan transformaciones estructurales de la masa cerebral; en segundo lugar, la edad de manifestación a menudo impide entrevistar al paciente; y en tercer lugar, las crisis epilépticas suelen enmascararse como desmayos, crisis psicógenas, trastornos del sueño y otras causadas por enfermedades neurológicas y somáticas.
Las crisis epilépticas se diferencian de diversas afecciones: crisis vegetativas y psicógenas, miodistonía, mioplejía paroxística, síncope, crisis epileptiformes en accidentes cerebrovasculares agudos, trastornos del sueño, etc. Se debe estar alerta ante la presencia de un factor desencadenante de la crisis, como la posición de pie, comer en exceso, un baño caliente o la congestión nasal; un componente emocional pronunciado; un cuadro clínico y una duración inusuales; la ausencia de algunos síntomas, por ejemplo, la pérdida de la consciencia y del sueño en el período posterior a la crisis; la ausencia de familiares cercanos que padezcan epilepsia; y otras inconsistencias. Dada la gravedad de la enfermedad y la toxicidad de los anticonvulsivos, no solo el pronóstico de recuperación, sino también la vida del paciente, a menudo dependen de un diagnóstico correcto. [ 19 ]
¿A quién contactar?
Tratamiento epilepsia idiopática
Básicamente, diversas formas de epilepsia idiopática requieren terapia farmacológica a largo plazo para lograr una remisión a largo plazo y la ausencia de recaídas, especialmente en casos de ausencia juvenil y epilepsia mioclónica. En algunos casos, es necesario tomar medicamentos de por vida. Si bien, por ejemplo, las convulsiones neonatales familiares benignas suelen ser autolimitadas, el tratamiento anticonvulsivo no siempre se considera justificado. Sin embargo, a veces se prescribe tratamiento farmacológico en ciclos cortos. En cualquier caso, la idoneidad, la elección del fármaco y la duración del tratamiento deben ser decididos individualmente por el médico tras un examen exhaustivo del paciente.
En la epilepsia generalizada idiopática (diversas formas, incluyendo espasmos infantiles), así como en las convulsiones focales, los valproatos han demostrado ser los más eficaces. Con la monoterapia con este fármaco, el efecto terapéutico se alcanza en el 75 % de los casos. Puede utilizarse en combinación con otros anticonvulsivos. [ 20 ]
Los medicamentos con el principio activo valproato de sodio (ácido valproico), como Depakine o Convulex, previenen el desarrollo de las crisis de ausencia típicas, así como de las crisis mioclónicas, tónico-clónicas y atónicas. Eliminan la fotoestimulación y corrigen las desviaciones conductuales y cognitivas en pacientes con epilepsia. El efecto anticonvulsivo de los valproatos se produce presumiblemente de dos maneras. La principal, dependiente de la dosis, consiste en un aumento directo de la concentración del principio activo en la sangre y, en consecuencia, en el tejido cerebral, lo que contribuye a un aumento del contenido de ácido γ-aminobutírico, activando los procesos de inhibición. El segundo mecanismo de acción, adicional, podría estar asociado hipotéticamente con la acumulación de metabolitos de valproato de sodio en los tejidos cerebrales o con cambios en los neurotransmisores. Es posible que el fármaco tenga un efecto directo sobre las membranas neuronales. Contraindicado en caso de hipersensibilidad a los derivados del ácido valproico, en pacientes con hepatitis crónica (incluso con antecedentes familiares) y porfiria hepática, con deficiencia de enzimas implicadas en la degradación de los componentes auxiliares del fármaco. La aparición de una amplia gama de efectos secundarios también depende de la dosis. Pueden producirse reacciones adversas en la hematopoyesis, el sistema nervioso central, los órganos digestivos y excretores, y el sistema inmunitario. El ácido valproico tiene propiedades teratogénicas. No se recomienda la terapia combinada con lamotrigina debido al alto riesgo de desarrollar dermatitis alérgica, incluso síndrome de Lyell. La combinación de valproatos con preparados herbales que contengan hipérico está contraindicada. Estos fármacos deben combinarse con precaución con neuropsicotrópicos; si es necesario, se ajustará la dosis. [ 21 ]
El clonazepam, que potencia los efectos inhibidores del ácido γ-aminobutírico, es un remedio eficaz para las convulsiones generalizadas de todo tipo. Se utiliza en tratamientos cortos y en dosis bajas con eficacia terapéutica. Los tratamientos prolongados en la epilepsia idiopática son indeseables, ya que su uso se ve limitado por los efectos secundarios (incluidos los paradójicos: aumento de las convulsiones), así como por un rápido desarrollo de la adicción. Está contraindicado en pacientes propensos a sufrir paro respiratorio durante el sueño, debilidad muscular y obnubilación. Tampoco se prescribe a personas sensibilizadas ni a pacientes con insuficiencia hepática o renal grave. Presenta propiedades teratogénicas.
La lamotrigina ayuda a controlar las crisis de ausencia generalizada y las convulsiones tónico-clónicas. Este fármaco no suele recetarse para controlar las convulsiones mioclónicas debido a la imprevisibilidad de su acción. Su principal efecto anticonvulsivo se asocia con la capacidad de bloquear el flujo de iones de sodio a través de los canales de las membranas presinápticas de las neuronas, ralentizando así la liberación excesiva de neurotransmisores excitatorios, principalmente ácido glutámico, el más común y significativo en el desarrollo de las convulsiones epilépticas. Otros efectos se asocian con su impacto en los canales de calcio, el GABA y los mecanismos serotoninérgicos.
La lamotrigina tiene efectos secundarios menos significativos que los anticonvulsivos clásicos. Su uso está permitido, si es necesario, incluso en pacientes embarazadas. Se considera el fármaco de elección para la epilepsia idiopática generalizada y focal.
La etosuximida es el fármaco de elección para las ausencias simples (epilepsia de ausencia infantil). Sin embargo, es menos eficaz para las mioclonías y prácticamente no controla las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Por lo tanto, ya no se prescribe para la epilepsia de ausencia juvenil, ya que presenta un alto riesgo de desarrollar convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Los efectos secundarios más comunes se limitan a síntomas dispépticos, erupción cutánea y cefalea; sin embargo, en ocasiones pueden observarse alteraciones en el hemograma y temblor en las extremidades. En casos raros, se presentan efectos paradójicos: convulsiones epilépticas graves.
El nuevo anticonvulsivo topiramato, un derivado de la fructosa, también se recomienda para controlar las convulsiones generalizadas y locales de la epilepsia idiopática. A diferencia de la lamotrigina y los anticonvulsivos clásicos, no alivia los síntomas afectivos. El fármaco aún se encuentra en estudio, pero ya se ha demostrado que controla las convulsiones epilépticas. Su mecanismo de acción se basa en el bloqueo de los canales de sodio dependientes del potencial, lo que inhibe la aparición de potenciales de excitación repetidos. También promueve la activación del mediador inhibidor ácido γ-aminobutírico. Aún no se dispone de información sobre la aparición de adicción al tomar topiramato. Está contraindicado en niños menores de seis años, mujeres embarazadas o en período de lactancia, y también en personas con hipersensibilidad a los componentes del fármaco. El topiramato presenta numerosos efectos secundarios, al igual que otros fármacos con acción anticonvulsiva central.
Otro fármaco nuevo utilizado en el tratamiento de la epilepsia idiopática es el levetiracetam. Su mecanismo de acción es poco conocido, pero no bloquea los canales de sodio y calcio T ni mejora la transmisión GABAérgica. Se supone que el efecto anticonvulsivo se produce cuando el fármaco se une a la proteína vesicular sináptica SV2A. El levetiracetam también presenta efectos ansiolíticos y antimaníacos moderados.
En ensayos clínicos en curso, el fármaco ha demostrado ser eficaz para controlar las convulsiones parciales y como fármaco adicional en el tratamiento complejo de las convulsiones mioclónicas y tónico-clónicas generalizadas. Sin embargo, continuarán los estudios sobre el efecto antiepiléptico del levetiracetam.
Actualmente, los fármacos de elección para el tratamiento de la epilepsia generalizada idiopática con crisis de ausencia son la monoterapia de primera línea con valproatos, etosuximida, lamotrigina o una combinación de ambos. Los fármacos de segunda línea para la monoterapia son topiramato, clonazepam y levetiracetam. En casos resistentes, se utiliza la politerapia. [ 22 ]
Se recomienda tratar la epilepsia generalizada idiopática con convulsiones mioclónicas de la siguiente manera: primera línea: valproato o levetiracetam; segunda: topiramato o clonazepam; tercera: piracetam o politerapia.
Las convulsiones tónico-clónicas generalizadas se tratan con monoterapia con valproatos, topiramato, lamotrigina; los fármacos de segunda línea son barbitúricos, clonazepam, carbamazepina; politerapia.
En la epilepsia idiopática generalizada, es preferible evitar la prescripción de fármacos anticonvulsivos clásicos: carbamazepina, hapabentina, fenitoína y otros, que pueden aumentar la frecuencia de las convulsiones hasta el desarrollo del estado epiléptico.
Se sigue recomendando el control de las convulsiones focales con fármacos clásicos cuyo principio activo es carbamazepina, fenitoína o valproatos. En caso de epilepsia rolándica, se utiliza monoterapia y se prescriben anticonvulsivos en la dosis mínima eficaz (valproatos, carbamazepinas, difenina). No se utilizan terapias complejas ni barbitúricos.
En las epilepsias parciales idiopáticas, los trastornos intelectuales y de memoria suelen estar ausentes, por lo que los especialistas no consideran justificada la politerapia antiepiléptica agresiva. Se utiliza la monoterapia con anticonvulsivos clásicos.
La duración, la frecuencia de administración y las dosis del tratamiento se determinan individualmente. Se recomienda prescribir el tratamiento farmacológico solo tras una nueva convulsión, y dos años después de la última, ya se puede considerar la posibilidad de suspender el tratamiento.
En la patogénesis de las convulsiones, suele existir una deficiencia de vitaminas del complejo B, en particular B1 y B6, selenio y magnesio. En pacientes sometidos a tratamiento anticonvulsivo, el contenido de vitaminas y minerales, como la biotina (B7) o la vitamina E, también disminuye. Al tomar valproatos, la levocarnitina reduce la actividad convulsiva. Puede desarrollarse una deficiencia de vitamina D, lo que causa malabsorción de calcio y fragilidad ósea. En recién nacidos, las convulsiones pueden deberse a una deficiencia de ácido fólico; si la madre tomó anticonvulsivos, puede desarrollarse una deficiencia de vitamina K, lo que afecta la coagulación sanguínea. Las vitaminas y los minerales pueden ser necesarios para la epilepsia idiopática; sin embargo, la conveniencia de su uso la determina el médico. El uso incontrolado puede tener consecuencias indeseables y agravar la evolución de la enfermedad. [ 23 ]
La fisioterapia no se utiliza para las crisis epilépticas actuales. La fisioterapia, los ejercicios terapéuticos y el masaje se prescriben después de seis meses desde el inicio de la remisión. En el período de rehabilitación temprana (de seis meses a dos años), se utilizan diversos tipos de intervención física, excepto todas las intervenciones en la zona de la cabeza, hidromasaje, fangoterapia, estimulación eléctrica cutánea de los músculos y proyecciones de nervios periféricos. Con una remisión de más de dos años, las medidas de rehabilitación después del tratamiento de la epilepsia idiopática incluyen toda la gama de procedimientos fisioterapéuticos. En algunos casos, por ejemplo, si el electroencefalograma muestra signos de actividad epileptiforme, la posibilidad de fisioterapia se decide individualmente. Los procedimientos se prescriben teniendo en cuenta el síntoma patológico principal.
Remedios populares
La epilepsia es una enfermedad muy grave, y tratarla con remedios caseros hoy en día, con la aparición de fármacos que controlan las convulsiones, es, como mínimo, poco razonable. Se pueden usar remedios caseros, pero solo después de que su médico los haya aprobado. Desafortunadamente, no pueden reemplazar medicamentos cuidadosamente seleccionados y, además, pueden reducir su eficacia.
Probablemente sea bastante seguro bañarse con una decocción de heno de hierba del bosque. Así se trataba a los epilépticos antiguamente.
Otro método popular que se puede probar en verano, por ejemplo, para quienes viven en la ciudad, en la casa de campo. Se recomienda salir temprano por la mañana, antes de que se seque el rocío, y extender una toalla grande, una sábana o una manta de tela natural (algodón o lino) sobre el césped. Debe estar empapada en rocío. Luego, envuelva al paciente en la tela, recuéstelo o siéntelo, y no se la retire hasta que se seque (este método puede provocar hipotermia y resfriados).
El aroma de la resina del árbol de mirra tiene un efecto muy beneficioso sobre el sistema nervioso. Se creía que un paciente epiléptico debía inhalar el aroma de mirra las 24 horas del día durante un mes. Para ello, se puede llenar una lámpara aromática con aceite de mirra (unas gotas) o traer trozos de resina de la iglesia y esparcir una suspensión en la habitación del paciente. Tenga en cuenta que cualquier olor puede provocar una reacción alérgica.
Beber jugos recién exprimidos repondrá la falta de vitaminas y microelementos durante el período de toma de medicamentos anticonvulsivos.
Se recomienda tomar jugo de cereza fresco, un tercio de vaso dos veces al día. Esta bebida tiene efectos antiinflamatorios y bactericidas, calma, alivia los espasmos vasculares y es anestésico. Es capaz de neutralizar los radicales libres. Mejora la composición sanguínea, previene el desarrollo de anemia y elimina toxinas. El jugo de cereza es uno de los más saludables, ya que contiene vitaminas del complejo B, como ácido fólico y nicotínico, vitaminas A y E, ácido ascórbico, hierro, magnesio, potasio, calcio, azúcares, pectinas y muchas otras sustancias valiosas.
También, como tónico general, se puede tomar jugo de brotes de avena verde y sus espiguillas en su etapa de madurez lechosa. Este jugo, al igual que otros, se bebe antes de las comidas, un tercio de vaso dos o tres veces al día. Los brotes de avena jóvenes tienen una composición muy valiosa: vitaminas A, B, C, E, enzimas, hierro y magnesio. El jugo purifica la sangre y restaura su composición, fortalece el sistema inmunitario y normaliza el metabolismo.
A partir de plantas medicinales, también se pueden preparar decocciones, infusiones y tés para fortalecer el sistema inmunitario, el sistema nervioso y el organismo en general. Los tratamientos herbales no pueden sustituir a los anticonvulsivos, pero pueden complementar su efecto. Se utilizan plantas con propiedades calmantes, como la peonía, la agripalma y la valeriana. La hierba de San Juan, según los curanderos tradicionales, puede reducir la frecuencia de las convulsiones y la ansiedad. Es un ansiolítico natural; sin embargo, no es compatible con los valproatos.
Se toma una infusión de flores de árnica de montaña en una sola dosis de 2 a 3 cucharadas antes de las comidas, de tres a cinco veces al día. Se deja en infusión una cucharada de flores secas, se vierte en un vaso de agua hirviendo y se deja reposar durante una o dos horas. Luego, se cuela.
Los rizomas de angélica se secan, se trituran y se toman en infusión: medio vaso antes de las comidas, tres o cuatro veces al día. La dosis diaria se prepara de la siguiente manera: se vierten 400 ml de agua hirviendo sobre dos cucharadas de material vegetal. Después de dos o tres horas, se filtra la infusión y se bebe tibia, calentándola ligeramente cada vez.
Homeopatía
El tratamiento homeopático de la epilepsia idiopática debe ser supervisado por un médico homeópata. Existen suficientes remedios para el tratamiento de esta enfermedad: Belladona.
La belladona se utiliza para las convulsiones atónicas y el fármaco también puede ser eficaz para la epilepsia parcial con síntomas auditivos.
El Bufo rana es eficaz para detener las convulsiones nocturnas, independientemente de si el paciente se despierta o no, y el Cocculus indicus es eficaz para detener las convulsiones que ocurren por la mañana al despertarse.
El Mercurius y el Laurocerasus se utilizan para las convulsiones con componente atónico y las convulsiones tónico-clónicas.
Existen muchos otros fármacos utilizados en el tratamiento de los síndromes epilépticos. Al prescribir medicamentos homeopáticos, se tienen en cuenta no solo los síntomas principales de la enfermedad, sino también el tipo constitucional, los hábitos, los rasgos de carácter y las preferencias del paciente.
Además, la homeopatía puede ayudar a recuperarse rápida y eficazmente después de un tratamiento con anticonvulsivos.
Tratamiento quirúrgico
Un método radical para tratar la epilepsia es la intervención quirúrgica. Se realiza en casos de resistencia a la farmacoterapia, convulsiones focales frecuentes y graves que causan daños irreparables a la salud de los pacientes y complican significativamente su vida social. En la epilepsia idiopática, el tratamiento quirúrgico se realiza en casos excepcionales, ya que responde bien al tratamiento conservador.
Las intervenciones quirúrgicas son muy eficaces. En ocasiones, el tratamiento quirúrgico se realiza en la primera infancia y permite prevenir el deterioro cognitivo.
El examen preoperatorio es fundamental para establecer la verdadera farmacorresistencia. Posteriormente, se determinan con la mayor precisión posible la ubicación del foco epileptogénico y el alcance de la intervención quirúrgica. En la epilepsia focal, las áreas epileptogénicas de la corteza cerebral se extirpan o se desconectan mediante múltiples incisiones. En la epilepsia generalizada, se recomienda la hemisferotomía, un procedimiento quirúrgico que interrumpe los impulsos patológicos que causan convulsiones entre los hemisferios cerebrales.
También se implanta un estimulador en la zona de la clavícula, que actúa sobre el nervio vago y ayuda a reducir la actividad patológica del cerebro y la frecuencia de las convulsiones. [ 24 ]
Prevención
Es casi imposible prevenir el desarrollo de la epilepsia idiopática; sin embargo, incluso las mujeres con epilepsia tienen un 97 % de probabilidades de tener un hijo sano. Esta probabilidad se ve incrementada por un estilo de vida saludable de ambos padres, un embarazo exitoso y un parto natural.
Pronóstico
La gran mayoría de los casos de epilepsia idiopática son benignos y tienen un pronóstico favorable. La remisión terapéutica completa se alcanza en promedio en más del 80% de los pacientes, aunque algunas formas de la enfermedad, especialmente las que se desarrollan en adolescentes, requieren tratamiento antiepiléptico a largo plazo. En ocasiones, este tratamiento es de por vida. [ 25 ] Sin embargo, los fármacos modernos generalmente permiten controlar las convulsiones y proporcionan a los pacientes una calidad de vida normal.

